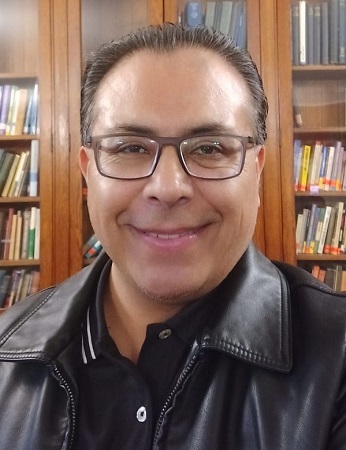Todos sabemos que la democracia, en su sentido clásico, se fundamenta en el principio de soberanía popular, pues los ciudadanos eligen a quienes deben gobernar y esas autoridades ejercen el poder “en nombre de la voluntad general”. Sin embargo, en gran parte de América Latina —y Bolivia es un caso ejemplar— este ideal se cumple solo a medias. La ciudadanía escoge al presidente, vicepresidente y parlamentarios, pero a partir de ese acto electoral se abre una cadena de nombramientos donde los votantes ya no tienen incidencia directa. Allí empieza lo que el politólogo argentino, Guillermo O’Donnell, denominó la democracia delegativa, donde el gobernante, investido con un mandato formal, asume que posee un cheque en blanco para gobernar sin contrapesos, trasladando su voluntad a un aparato estatal colonizado por burócratas, ministerios y operadores políticos que nadie eligió.
El presidencialismo latinoamericano arrastra esta tensión desde sus orígenes en el siglo XIX. La elección directa confiere legitimidad masiva al presidente, pero también lo coloca en la tentación de comportarse como un soberano sultanístico, en palabras de O’Donnell. Es decir, el presidente actúa como si el Estado fuese una extensión de su persona, con potestad de designar a ministros, viceministros, directores y toda una lista de altos cargos, sin control ciudadano. Estos funcionarios se convierten en las verdaderas autoridades del día a día, firmando decretos, administrando recursos, regulando empresas y dictando políticas públicas. Pero el pueblo nunca votó por ellos. Su legitimidad no proviene de las urnas, sino de la confianza —o la complicidad— con el caudillo de turno. El jefecillo presidente.
La consecuencia muestra que la democracia pierde sustancia. Lo que debería ser un sistema de pesos y contrapesos, donde cada poder mantiene una autonomía, se transforma en un esquema vertical, dependiente, perverso y con mucho abuso de poder. El Parlamento, que tendría que fiscalizar, suele diluirse en la obediencia al Ejecutivo. Y los ministerios, lejos de encarnar a las políticas públicas con continuidad institucional, se convierten en botines de guerra, entregados a grupos de presión, aliados partidarios o círculos clientelares. La “búsqueda de pegas” sustituye a la vocación de servicio público y lo estatal se degrada en una repartija de puestos dentro del Estado.
Este fenómeno produce una paradoja: los burócratas instalados en los ministerios y empresas públicas, ejercen poder efectivo, pero sin responsabilidad democrática. Pueden definir contratos, influir en la economía, alterar políticas educativas o ambientales, e incluso manipular la justicia, sin que nadie los haya sometido al escrutinio electoral. En ocasiones, sus decisiones son tan dañinas que socavan las bases mismas de la institucionalidad que dicen proteger. La corrupción en el Fondo Indígena, el manejo discrecional de las empresas estatales o la politización del Banco Central y los tribunales, son ejemplos de cómo el “poder burocrático no electo” puede corroer la democracia desde adentro.
La lógica sultanística refuerza esta dinámica. El presidente gobierna como un monarca plebiscitado y sus funcionarios actúan como cortesanos (los tirasacos). No hay verdadera rendición de cuentas, solo un círculo cerrado de lealtades personales. El Estado se transforma en un escenario de colonización, donde grupos corporativos, redes sindicales o clientelas partidarias, ocupan espacios estratégicos y los usan como trincheras de poder. El resultado es una “democracia formal” en la superficie y vacía en su esencia. La ciudadanía vota, pero no gobierna; elige, pero no decide.
Recuperar la dimensión plena de la democracia exige romper con esta inercia. La legitimidad no puede agotarse en el acto electoral, ni la voluntad popular convertirse en pretexto para el autoritarismo. Es imprescindible construir instituciones sólidas que limiten el poder del Ejecutivo, fortalezcan la fiscalización parlamentaria y garanticen que la burocracia responda al interés público y no a lealtades personales. La profesionalización del servicio civil, la transparencia en los nombramientos y la autonomía de los órganos de control, son condiciones mínimas para que el Estado deje de ser una corte medieval y se convierta en un verdadero espacio republicano.
En definitiva, la democracia no debería ser un ritual de elección incompleta. Cuando los ciudadanos solamente pueden votar por unos pocos cargos y luego quedan excluidos de todo lo demás, se instala una ficción democrática que abre paso al despotismo burocrático. O’Donnell lo advirtió con claridad, ya que la democracia delegativa es apenas un esqueleto sin músculo. Si no se logra contener la lógica elitista, prebendal y excluyente, la colonización clientelar del Estado reemplazará a la soberanía popular, dando como resultado una democracia “simulada” que, tarde o temprano, destruirá toda la institucionalidad que las elecciones y el Estado de Derecho pretendían representar.
////