La recién publicada Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de Estados Unidos de América no es un documento para comentar en abstracto: es una hoja de ruta. Washington afirma que hará valer un “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe y reordena prioridades para colocar al Hemisferio Occidental en el centro de su seguridad: estabilidad regional, cooperación contra cárteles, freno a la migración irregular, protección de cadenas de suministro críticas y negación de “propiedad hostil” sobre activos clave, además de asegurar acceso a ubicaciones estratégicas.
Dicho de forma sencilla, el nuevo corolario es una reactualización operativa de la Doctrina Monroe: busca negar a potencias extracontinentales (China, Rusia e Irán) el control o la captura de infraestructura, activos y espacios estratégicos en el hemisferio.
Bolivia debe entenderlo sin romanticismos ni susceptibilidades. Estados Unidos ya decidió que esta parte del mundo vuelve a importarle por rivalidad global, fronteras, rutas, minerales y tecnología. Eso cambia el precio de quedarse al margen.
En un mundo de bloques, la neutralidad suele convertirse en irrelevancia; y la irrelevancia se paga con menos inversión, menos tecnología, menos acceso y menos capacidad de negociación. El costo de la inacción no es teórico: se traduce en proyectos que no llegan, financiamiento que se encarece o se esfuma, mercados que se cierran y decisiones que se toman sin Bolivia en la mesa.
Por eso, el país debe y tiene que ser socio de Estados Unidos, no por reflejo ideológico ni por ansiedad de aprobación, sino por interés nacional. Si la geopolítica se volvió transaccional, Bolivia no puede seguir reaccionando: tiene que avanzar y negociar como Estado.
Pero “ser socio” no puede ser una consigna vacía. Bolivia debería fijar como objetivo una relación estratégica transformadora, y eso significa algo preciso: un vínculo de largo plazo, sostenido por instituciones y resultados, que cambie la estructura de la economía boliviana y fortalezca al Estado.
Es estratégica porque se apoya en intereses duros —seguridad, cadenas de suministro, infraestructura y tecnología— y es transformadora porque no se queda en cooperación simbólica: mueve inversión, crea capacidades, sube productividad y coloca a Bolivia más arriba en la cadena de valor. Una relación así no se mide por comunicados, sino por proyectos ejecutados y beneficios concretos.
La ESN, además, explica el método con una fórmula clara: “Enlist and Expand”. Enlistar aliados para enfrentar migración irregular, narcotráfico y crimen transnacional; y expandir la red de socios para que Estados Unidos sea el “socio de primera elección”, desincentivando colaboraciones con competidores externos a la región.
Dicho sin eufemismos: para Washington, las naciones serán medidas por utilidad estratégica. Para Bolivia, eso significa una decisión de madurez: entrar al esquema como aliado preferente, pero con agenda y condiciones propias. Alinearse no es obedecer; alinearse es ser parte de la toma de decisiones y, por ende, obtener beneficios tangibles.
El giro más importante —y menos comentado— es la condicionalidad dura sobre infraestructura y activos estratégicos. La ESN plantea que los términos de alianzas y de la ayuda deben depender de reducir la influencia adversaria externa, incluyendo el control o compra de puertos, infraestructura crítica y “activos estratégicos” en sentido amplio.
Traducido: el país que no ordene su mapa de inversiones, su gobernanza de infraestructura y sus reglas de juego pagará costo geopolítico. Bolivia debe ser socio de Estados Unidos precisamente para convertir esa presión en oportunidad: blindar infraestructura crítica, elevar estándares de contratación, atraer inversión más segura y negociar desde previsibilidad, no desde urgencia.
El primer motor de una relación transformadora es un núcleo económico-productivo: minerales críticos con valor agregado, pero con reglas claras y cronograma industrial. Estados Unidos quiere cadenas de suministro resilientes; Bolivia necesita industrialización real, transferencia tecnológica, acceso a financiamiento y mercados estables.
Esta coincidencia es la mayor oportunidad geoeconómica para Bolivia desde el gas, pero solo si dejamos de vender promesas y empezamos a vender certidumbre. Ser socios significa negociar a favor de Bolivia.
La conversación no puede ser “cuánto litio”, sino “qué industria”: refinado competitivo, químicos especializados, componentes, logística, formación técnica, compras, estándares y acceso a mercados. Eso es lo transformador cuando se lo toma en serio: Bolivia no pide “ayuda”, propone coinversión y co-desarrollo con cronograma, retornos y gobernanza, y exige que la cadena de valor se construya en territorio boliviano.
El segundo motor transformador es infraestructura y conectividad: logística para reducir el costo país y exportar cada vez más. Bolivia arrastra un lastre estructural por su mediterraneidad, y la salida moderna no es un dictamen de La Haya, sino un programa concreto de corredores logísticos, aduanas digitales, puertos abiertos, trazabilidad, facilitación del comercio y conectividad.
Presentado con inteligencia, eso se vuelve un “bien público” regional: más formalidad, menos contrabando, rutas más seguras, tiempos más competitivos. En el lenguaje de Washington, esto es resiliencia hemisférica; en el lenguaje boliviano, es ganar una presencia palpable en el Pacífico.
Pensar en un puerto chileno donde Bolivia tenga libre tránsito y autonomía de gestión puede ser algo que Estados Unidos incluso apoyaría para garantizar cadenas de suministro más seguras y su acceso a minerales críticos y otros recursos naturales de la región.
A esa agenda productiva y logística hay que añadir un capítulo que Bolivia suele subvalorar: energía. Una relación estratégica transformadora con Estados Unidos no debería limitarse a litio; Bolivia podría proyectarse como un polo energético regional si articula, con seriedad y estándares, una canasta diversificada: gas natural donde aún sea competitivo; hidroelectricidad; eólica; solar a gran escala; aprovechamiento de aguas termales con enfoque geotérmico; e incluso, si el país decide dar ese salto con máxima transparencia y gobernanza, energía nuclear de uso civil orientada a investigación, medicina e industria.
Esto no es solo matriz energética: es seguridad económica, atracción de inversión, estabilidad para la industria y oferta exportable. Sin energía confiable, no hay industrialización posible; y sin industrialización, la asociación se reduce a extracción y dependencia.
Y aquí entra un objetivo audaz —y perfectamente innovador— que Bolivia debería poner sobre la mesa: convertirse en polo regional de infraestructura digital. En un mundo donde la seguridad nacional también depende de datos, comunicaciones y resiliencia tecnológica, “llenar Bolivia de data centers” no es un capricho: es una estrategia de desarrollo.
Un país con disponibilidad de agua y zonas de temperaturas frías —que reducen costos de enfriamiento— puede competir si combina esa ventaja natural con electricidad abundante y barata, conectividad internacional robusta y un marco regulatorio confiable.
Los data centers atraen inversión privada grande, crean empleo calificado, empujan proveedores locales, obligan a modernizar redes eléctricas y telecomunicaciones, y sirven de imán para industrias que dependen de cómputo: logística, minería inteligente, universidades, startups y gobierno digital.
Convertir datos en infraestructura exportable permite a Bolivia vender algo distinto a materias primas: vender capacidad tecnológica. Pero esto solo funciona si se plantea con estándares: zonas especiales, permisos transparentes, reglas claras de protección de datos y ciberseguridad, incentivos para energía limpia, y acuerdos de fibra y enlaces internacionales que eliminen el aislamiento digital.
El tercer motor es seguridad, pero entendida correctamente: cooperación con soberanía. A Bolivia le conviene cooperar contra el narcotráfico, el lavado de dinero, rutas e insumos porque el crimen organizado erosiona instituciones y ahuyenta inversión. Sin embargo, la ESN exhibe un enfoque más muscular contra cárteles.
Por eso, si Bolivia quiere que la alianza sea sostenible, debe fijar desde el inicio una arquitectura de cooperación transparente, bajo control civil y con objetivos verificables. La cooperación que fortalece capacidades bolivianas es la única aceptable. Pero Bolivia no puede permitirse tener territorios sin ley y un espacio aéreo sin cobertura de radares para la interdicción de avionetas narco.
El cuarto motor —el que le da profundidad social a la alianza y la vuelve durable— es la diplomacia económica con marca país. Bolivia no puede construir una relación sólida si su papel se reduce a proveedor de materias primas.
Debe trascender la condición de exportador de commodities y posicionar productos con valor agregado: certificaciones estrictas, denominaciones de origen, sellos de comercio justo, trazabilidad y sostenibilidad. Eso exige ferias, promoción, logística y, sobre todo, embajadas que se conviertan en plataformas comerciales.
En el siglo XXI, la reputación es infraestructura: cuando funciona, el vino y singani, el café o el cacao se vuelven embajadores más eficaces que cualquier discurso.
La ESN confirma que esta batalla será económica y que las legaciones diplomáticas estadounidenses jugarán fuerte: sus misiones deben conocer oportunidades y contratos y operar como brazo para competir y ganar proyectos. Si la otra parte se organiza para ganar, Bolivia no puede responder con diplomacia ceremonial.
Esto vuelve urgente profesionalizar nuestra propia ejecución: una política exterior que se traduzca en proyectos, financiamiento, acceso, estándares y resultados.
Por eso, si Bolivia de verdad apuesta por una relación estratégica transformadora, debe designar con la mayor celeridad a un embajador en Washington con capacidades reales, voz propia y línea directa con el Palacio Quemado y la Cancillería, capaz de operar donde se decide la agenda: Congreso, reparticiones clave del Ejecutivo estadounidense, think tanks, universidades, sector privado y medios. No un cargo de premio, sino una jefatura de misión que sepa “vender” a Bolivia en inglés, con propuestas concretas y con resultados.
La designación exprés de embajador debe realizarse, y existe un precedente útil: el proceso seguido en 2019 por el gobierno de Áñez. La lógica es simple: una decisión política inmediata para nombrar un perfil técnicamente sólido y con experiencia en Estados Unidos; una activación diplomática rápida para solicitar el plácet al Departamento de Estado con una narrativa clara de urgencia económica y de agenda bilateral; y, en paralelo, el armado de un equipo fuerte en la embajada de Washington, con la logística lista para operar desde el primer día y el apoyo de una firma de lobbying con llegada a los más alto del ecosistema político de Trump.
El objetivo es que Bolivia no solo “nombre” un embajador, sino que lo ponga a trabajar cuanto antes, con una agenda lista y capacidad real de ejecución.
El quinto motor es la diáspora, tratada como activo estratégico y no como nostalgia. Estados Unidos aparece de forma consistente desde mediados del siglo XX entre los principales destinos para migrantes bolivianos. Convertir esa diáspora en política de Estado implica verla como puente hacia inversión, redes profesionales, transferencia tecnológica, posicionamiento de alto nivel y diplomacia cultural.
La diáspora no es solo identidad; es capital social. Y si se articula bien, puede multiplicar exportaciones, turismo, reputación, oportunidades de emprendimiento binacional y un mejor cabildeo en los corredores de poder de Washington.
Bolivia también debe animarse a decirlo con convicción: no es un actor periférico destinado a aceptar pasivamente reglas externas. Puede ser un país de primera línea si aprende a presentarse como tal: por paisajes únicos, biodiversidad, culturas vivas, creatividad artística, productos de calidad excepcional y, también, por su potencial energético y digital si lo convierte en política de Estado.
Si sincroniza diplomacia económica agresiva, marca país potente, conectividad, energía confiable y una agenda de inversión creíble, Bolivia puede consolidarse como puente entre regiones y como laboratorio andino-amazónico de sostenibilidad y valor agregado.
En el mundo que viene, la soberanía no se defiende solo con banderas: se defiende ocupando mercados, instalando reputación, subiendo en la cadena de valor y construyendo capacidades.
En términos simples, Bolivia debería leer la ESN 2025 como una invitación con condiciones: Estados Unidos va a priorizar el hemisferio, va a medir a los países por utilidad estratégica, va a empujar una preferencia por socios y va a elevar el costo de la influencia rival en infraestructura y activos clave.
La respuesta boliviana no debe ser ni resistencia automática ni alineamiento ciego, sino un plan de Estado: co-desarrollo productivo, infraestructura y conectividad, seguridad con soberanía, energía como palanca industrial, data centers como apuesta de futuro, exportaciones con valor agregado y marca país, y una embajada en Washington que convierta política exterior en resultados.
Estados Unidos rayó la cancha, y ahora toca a los países a jugar el partido adaptándose a las nuevas reglas del juego.
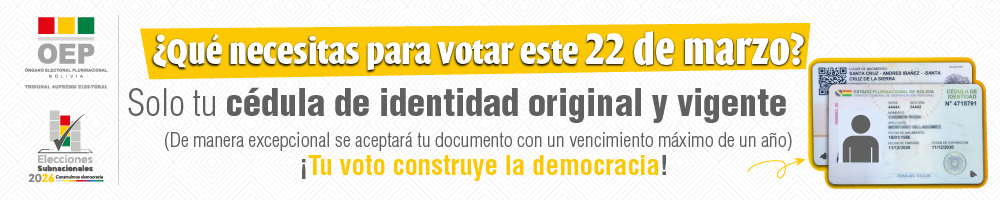




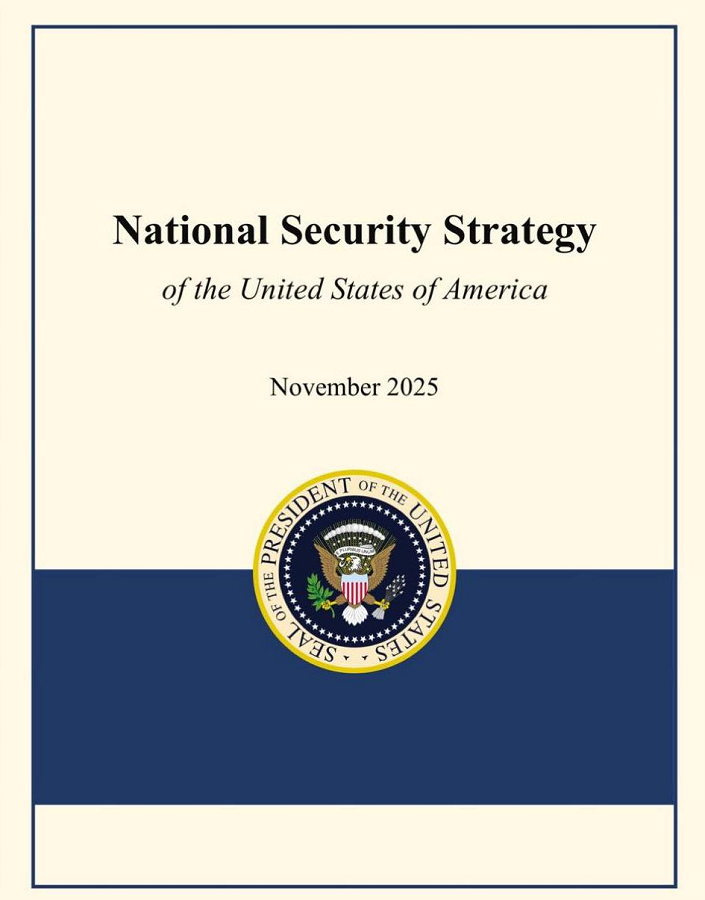


.jpg)







