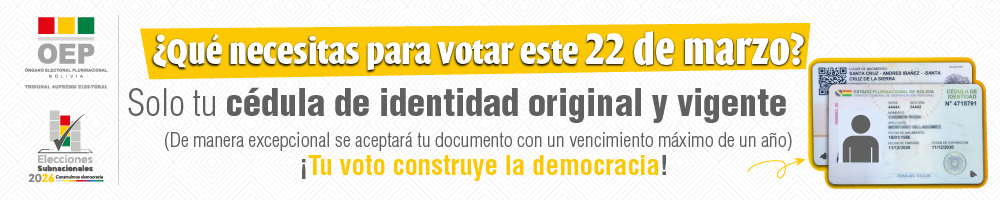Los hermanos habían perdido primero a sus padres y después al último de sus abuelos. Entonces, uno le dice al otro: “Nos quedamos huérfanos de nuevo, nos quedamos sin a quién preguntarle”. Lo angustioso de la orfandad no es la desaparición del cuerpo de una madre o un padre, sino la irremplazable falta de respuestas para un hijo.
Hay una foto en blanco y negro en la que los dos estamos sentados arriba de un árbol: tenías 27 y yo ni siquiera un año. No quiero mirar a la cámara ni tampoco sonreír, como seguramente me lo estarían pidiendo desde abajo; con mis ojos pegados a los tuyos, me parece que busco una explicación: “papá, ¿qué hacemos aquí?”.
Un padre, una madre, es esa persona que resuelve las dudas más importantes de un hijo. No dudas científicas ni filosóficas, nada de eso: las que se concretan en preguntas nada más que por la candorosa necesidad de saber que tenemos un papá o una mamá al otro lado de nosotros para abrazarnos arriba del árbol.
Su respuesta, cualquier respuesta, estará bien. Su palabra será la que mece nuestro cabello y nos dé tranquilidad.
“Nos quedamos sin a quién preguntarle”, como le dijo un hermano al otro, cuando nos quedamos sin padres, porque las preguntas de los hijos son intransferibles. De hecho, celebramos el “Día del Padre” cual si fuera posible pensar en genérico, en el padre ajeno como en el nuestro. Pero el padre propio no se parece a nadie, ni siquiera a otro que cumple exactamente su mismo rol.
Así como nadie nos enseña a ser padres, o no sirven los manuales con las mejores respuestas porque cada hijo tiene una pregunta distinta para cada padre, tampoco nadie nos enseña a vivir sin padres. Yo, a los 45, estoy viviendo mi primera vez sin papá y me siento despojado del cariño más grande que puede recibir una persona. Lamento tener que ponerme de ejemplo para explicar que ningún otro padre podría reemplazar al mío. No porque “Quito” —tal era su apodo— hubiera sido un letrado, una eminencia ni mucho menos, sino porque me he quedado con preguntas de hijo. Y como todo hijo que pierde a su papá, sin a quién preguntarle.
Debe ser esta la peor sensación de todas, la del desgarro de la ausencia, la horrible pesadilla del desamparo. Disculpen, es mi primera vez sin papá y, sin embargo, reconozco que no soy un niño —aunque le haya hecho a él miles de preguntas infantiles con el único propósito de escuchar sus respuestas para mí; preguntas que cualquier hijo lanza en la mesa del domingo nada más que para constatar que al otro lado de sus cubiertos tiene a mamá o a papá—. Confieso que me he imaginado este viaje muchas veces…
Viajé para darle el último beso a mi padre y encontrarme con una de las verdades más rotundas de la vida, la de la orfandad: nadie se convierte en huérfano cuando se le muere una madre o un padre, sino cuando sufre la ausencia de sus respuestas. Lo triste es que estas no se compran en ninguna librería; lo bonito, que las importantes se recuerdan y pueden transmitirse a los hijos propios, a los nietos de nuestros padres.
En la foto del árbol te ves feliz, distendido con esos anteojos negros a la moda de los setenta; nunca más dejaste de abrazarme, aunque fuera a la distancia.
Te cuento que aquí te recuerdan por tu honestidad, por tu culto al trabajo, por tu generosidad, por tu sencillez. Dicen que fuiste “un señor”, y esa ha sido la mejor caricia para el alma que me han dado en tu despedida.
Aquí los homenajes siempre llegan cuando los homenajeados ya no pueden recibirlos en vida; este viaje lo he imaginado muchas veces y, sin embargo, no soy la excepción de aquella regla. Mi papá era el primer lector de esta columna, y hasta la imprimía para compartirla con la familia; guardo la esperanza de que allá donde estés, Quito, tengan WiFi. Ha sido un honor ser tu hijo, papá.
Los huérfanos, aparentemente, perdemos a nuestros padres. En realidad, nos quedamos sin a quién preguntarle.
Los que podemos, agradezcamos a los recuerdos por darnos la oportunidad de subir imaginariamente al árbol para volver a los brazos de papá.
En apariencia, los perdemos. La más hermosa de las contradicciones de la vida y de la muerte es que se van para permanecer entre nosotros hasta el último de nuestros días.