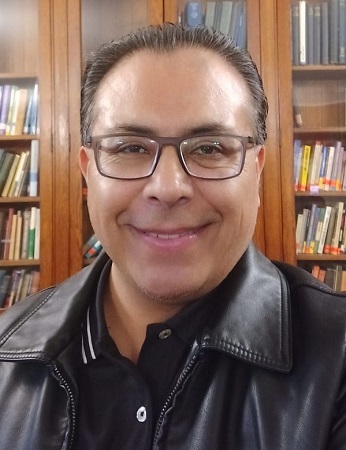El regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos ha representado un giro insólito y profundamente inquietante en la historia política contemporánea. Su autoritario liderazgo, no solo revitalizó el nacionalismo xenófobo y el abuso de poder dentro de las fronteras estadounidenses, sino que proyectó, una vez más, un enfoque destructivo en la política exterior.
Las promesas de pacificación —terminar con la guerra en Ucrania, frenar la crisis en Gaza o desescalar las tensiones con Irán— fracasaron rotundamente. En su lugar, la administración Trump ha consolidado alianzas con regímenes abiertamente represivos, tolerando, inclusive, crímenes de guerra y normalizando el lenguaje de odio en la esfera pública internacional.
Trump no es solamente un demagogo, sino también el epítome moderno de lo que la filósofa Hannah Arendt denominó la “banalidad del mal”, ese fenómeno en el que la crueldad extrema, no proviene de una monstruosidad excepcional, sino de la mediocridad arrogante de quien obedece ciegamente algunas reglas sin reflexionar, atrapado en la lógica mecánica de la dominación. Arendt acuñó la expresión “banalidad del mal”, después de asistir al juicio de Adolf Eichmann, el burócrata nazi que organizó la logística del Holocausto. Lejos de ser un sádico fanático, Eichmann se mostraba como un funcionario mediocre, convencido de estar “cumpliendo con su deber”.
Trump, por su parte, representa una banalidad distinta pero emparentada: la del poder transformado en espectáculo, la del despotismo revestido de liderazgo. Su desprecio por la verdad, su racismo sistemático y su despreocupación por las consecuencias humanas de sus decisiones lo convierten en un líder profundamente peligroso. Hoy día, no hay que imaginar cámaras de gas para hablar de genocidio; basta con observar su complicidad explícita con las políticas de limpieza étnica de Benjamín Netanyahu en Gaza, donde la maquinaria militar israelí ha destruido miles de vidas bajo el amparo discursivo de la “autodefensa” y con el silencio o la aprobación de Washington.
El caso de Ucrania es igual de alarmante. La promesa de Trump de “acabar la guerra en 24 horas” fue, desde el inicio, una farsa. No solo no contribuyó a una solución diplomática, sino que debilitó el apoyo internacional a Kyiv, reforzando en cambio los argumentos de Putin. Del mismo modo, en lugar de desescalar los conflictos con Irán, intensificó los bombardeos y alentó la vía de la confrontación, reeditando el guión fallido del intervencionismo estadounidense en Medio Oriente.
Pero lo más preocupante no fue su fracaso geopolítico. Lo verdaderamente perturbador es el modo en que el mal se vuelve aceptable, cuando se presenta con corbata roja y retórica de grandeza. La lógica de Trump no es la del estratega maquiavélico, sino la del fanático convencido de su superioridad moral y racial. Es esa arrogancia sin límites lo que recuerda a los peores momentos del siglo XX. Cuando Arendt hablaba de Eichmann, advertía que el mal más peligroso, no es el que se proclama como tal, sino el que se ejecuta con tonta obediencia burocrática y justificación ideológica. Hoy, en la figura de Trump, ese mal aparece reconfigurado como populismo emocional, donde la indiferencia ante el sufrimiento ajeno se disfraza de pragmatismo patriótico.
La democracia estadounidense, al permitir el retorno de este personaje, ha revelado su fragilidad estructural. Ya no se trata de la alternancia del poder dentro de un sistema saludable, sino del colapso moral de una nación que ha sustituido el debate por el insulto, el derecho por la fuerza y la verdad por la propaganda.
El caso Trump no es un problema únicamente interno de Estados Unidos. Es un recordatorio global donde la historia no avanza en línea recta. El fascismo ya no necesita botas ni uniformes, pues le basta con una cuenta en redes sociales y el aplauso acrítico de las masas. La banalidad del mal, hoy, sonríe en mítines, se fotografía con dictadores y promete grandeza mientras alimenta el caos.
Los datos lo confirman. Según el último informe del Varieties of Democracy Institute (V-Dem, 2025), Estados Unidos ha caído varios puestos en el Liberal Democracy Index, ubicándose detrás de países como Uruguay o Estonia. El informe advierte sobre una regresión alarmante en el respeto a los derechos civiles, la autonomía judicial y la libertad de prensa, calificando a Estados Unidos como una “autocracia electoral en riesgo de endurecimiento autoritario”. Este deterioro es coherente con la erosión institucional promovida por Trump: ataques sistemáticos a los jueces, amenazas abiertas contra opositores políticos y una cultura de impunidad que normaliza el uso del poder para la venganza personal.
Frente a esta realidad, los grandes teóricos de la democracia estadounidense —como Robert Dahl, autor de Who Governs?, y Samuel Huntington, quien estudió el orden político en las sociedades en cambio— estarían hoy horrorizados. Dahl, defensor de la poliarquía, creía en un sistema abierto, con competencia leal entre élites y participación ciudadana real. Huntington, aunque más conservador, alertaba sobre el peligro de la desinstitucionalización como antesala del caos. Ambos verían en el ascenso de Trump, no solamente una anomalía política, sino una traición histórica al experimento democrático estadounidense. Probablemente, renegando de su ciudadanía, advertirían que lo que antes fue considerado un “modelo” hoy se acerca peligrosamente a una pantomima de mal gusto y a una distopía institucional, completamente destructiva.
//